Llueve, desde hace varios días llueve sin parar, y es el obligado momento de meditar (perder el tiempo en boberías, diría mi madre) cerca del fuego del hogar.
Hoy, al caminar con la mente por el almacén de mis afectos he pensado que los seres humanos pueden ubicarse en dos grupos bien definidos: el de los que saben que el día menos pensado van a morir y el de los que no lo saben, o no lo quieren saber.
El creerse eterno es la gran mentira que lleva al ser humano a la vanidad, el desprecio al semejante, a la avaricia, al ansia de poder, a los conflictos absurdos, al egoísmo descarnado; a todo lo malo y perverso de este mundo.
Tendría yo unos nueve años cuando entré por primera vez en un cementerio. Fernando González, dueño de la tintorería La Habanera, era un gallego muy amigo de mi padre. Muchas mañanas de domingo las pasaba en la tintorería de Fernando -que también era la casa de su familia- porque me fascinaba la gigantesca Harley Davison que él tenía aparcada en su sala, la moto más grande que jamás han visto mis ojos. Tan grande era esa moto que en ella cabían cuatro personas sentadas una detrás de otra y todavía sobraba un pedacito de asiento.
Esa mañana de domingo estaba extasiado contemplando la moto cuando Fernando me puso una mano en la cabeza.
- ¿Quieres salir a pasear un rato?
Así fuimos en la ostentosa Harley hasta el pequeño aeropuerto de Santa Clara. La ciudad pasaba, rauda, a mi alrededor y yo, con los ojos enrojecidos entre otras cosas por el cortante aire de la mañana, era feliz.
En el aeropuerto estuvimos un rato viendo despegar y aterrizar los aviones, algo que apasiona a cualquier niño de nueve años y a muchos adultos de cualquier edad. Y cuando salimos del aeropuerto fuimos al cementerio. Ya sabía yo que las personas morían, pero los muertos de que había oído hablar nada tenían que ver conmigo.
Según los Hermanos Maristas, las almas de los fallecidos iban al cielo, al purgatorio, o al infierno; y las de los niños no bautizados al limbo. Sabía dónde iban a parar las almas, pero desconocía dónde iban los cuerpos.
- Para esto siempre hay que estar preparado -afirmó.
Se trataba del panteón familiar que él había mandado construir. Muchos años más tarde, en el entierro de Fernando me encontré de nuevo ante ese hueco, el del día en que viajé por primera vez en moto, vi despegar los aviones y supe adónde van a parar los cuerpos de los muertos.
Hoy no estoy triste ni nada parecido, de verdad, lo que pasa es que no tengo Facebook y desde hace varios días llueve sin parar.









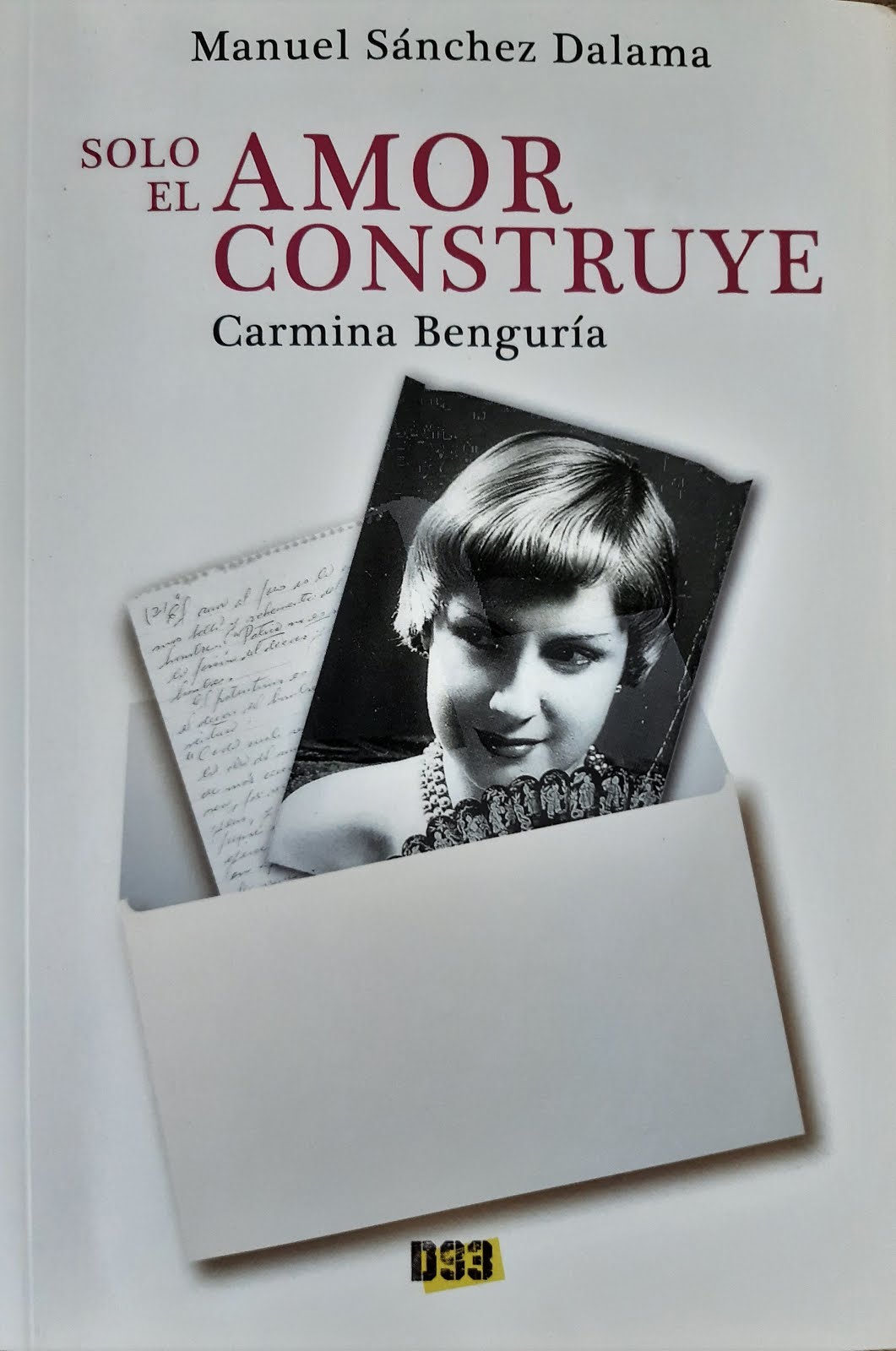
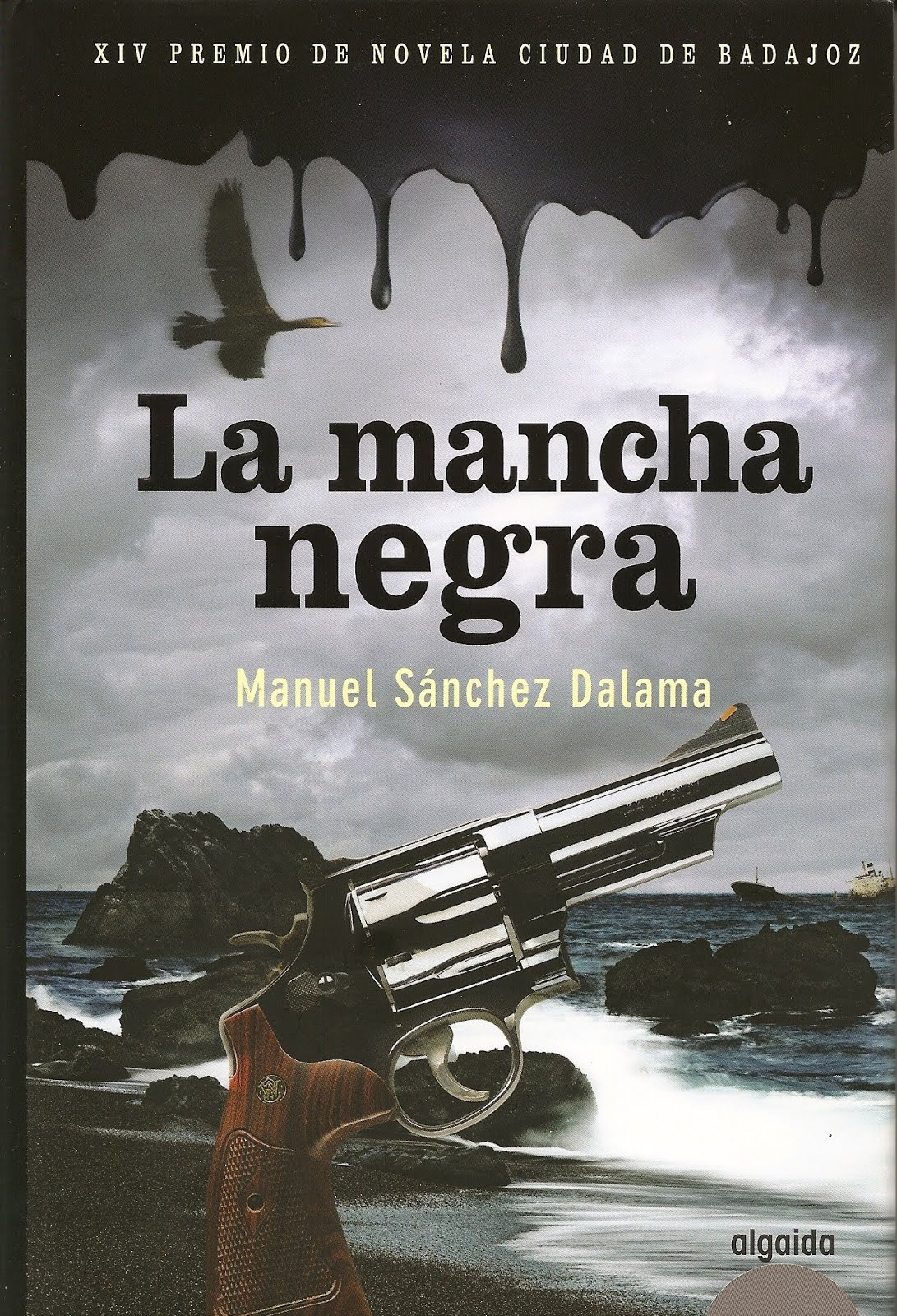
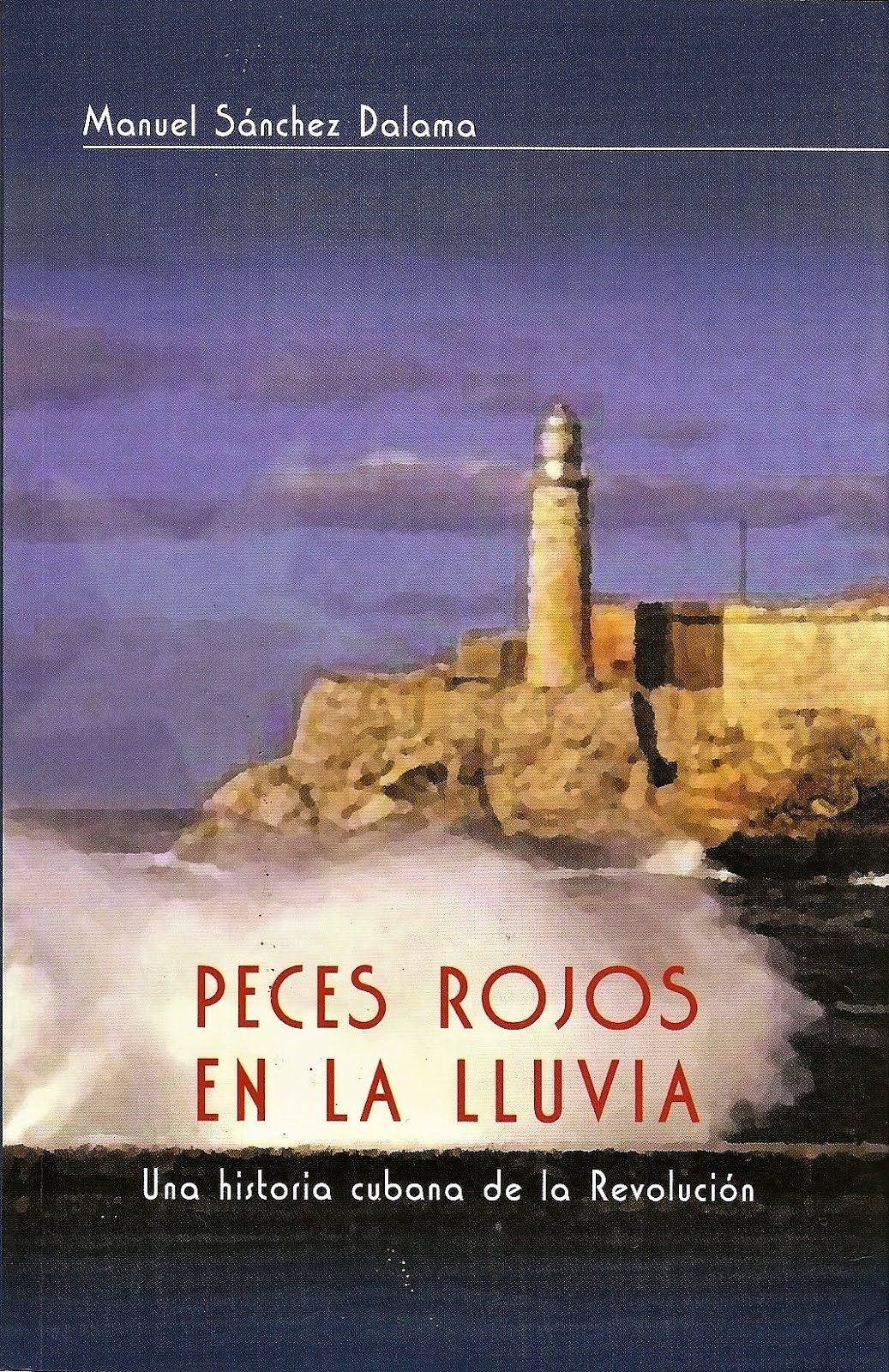
.jpg)
