De
niño, el miedo a los cocodrilos y a caer en la oscura Poza de las cañabravas, donde según mi madre había desaparecido el
viejo Maravilla con carreta de bueyes y todo, ubicaron a la Cañada de Masilla
en un sitio especial en mi memoria. Hubo incluso una época en que sólo me atrevía a ir allí con mi hermanito si nos acompañaba el perro Johnny, que sabía nadar como un pez y no le tenía miedo a nada.
Los
cuentos del güije que en las noches sin luna salía de su escondite en la Cañada para hacer
travesuras, de las grandes truchas agazapadas en el fondo de la Poza de las cañabravas y el de las anguilas que venían desde el lejano océano Atlántico para tener sus crías en el mismo lugar donde ellas nacieran
los repetía mi madre sin inmutarse, como si fueran las más evidentes verdades de
este mundo.

Pero según iba creciendo aumentaba mi osadía, y yo no encontraba en la cañada de Masilla más que pequeñas biajacas. Así, la misteriosa Poza de las cañabravas empezó a parecerme cada vez más pequeña e inofensiva; los que
permanecían inalterables eran la mata de naranjas y el apretado puñado de zarzas
que compartían sus márgenes con las cañabravas. Ya de mayor llevé varias veces a mis hijos
y sobrinos a la zona, a pasear por el campo y cazar tomeguines con jaulas de trampa que colocábamos
entre las zarzas, repitiéndoles las mismas increíbles historias
que antes le escuchara a mi madre, aunque aclarándoles, eso sí, que sólo se trataba de viejas leyendas.
En alguna que otra ocasión iba solo al lugar, cuando
algo me preocupaba y necesitaba pensar en paz. Uno de esos días oscuros, llegué
a la Poza, corté una vara de cañabrava, puse una lombriz como pretexto en el anzuelo y me
senté a darle vueltas al problema de turno. Así, cuando menos lo esperaba, pesqué aquella impresionante anguila
de casi dos metros de largo e iracundos ojos rojos que de un solo golpe resucitó la fe
en los viejos cuentos de mi madre; y, agradecido, devolví el animal al
agua. Pocos años después, tras la dolorosa muerte de mi madre, volví varias
veces allí, a recordarla en el lugar donde trascurrieran su infancia y parte de la mía.
La
última vez que fui a la Cañada de Masilla me senté en la orilla de la Poza de
las cañabravas con una Biblia en las manos. Esa mañana la Poza parecía tener
vida propia, acariciada por una suave brisa que hacía danzar en sutil vaivén al puñado de flores de agua que flotaban en su superficie. Permanecí un rato quieto, en absoluto silencio, y de repente vi a una trucha descomunal asomar la cabeza fuera
del agua, y un sinsonte atrevido jugó con los cordones de mis botas, y multitud
de insectos diferentes hicieron de mi cuerpo su camino. Los rayos del sol se
escurrían entre los troncos de las cañabravas mecidas por el viento, transmitiendo una oscilante sensación de vida difícil de explicar, como si una sonrisa de güije burlón flotara en el ambiente. Sólo se escuchaba el leve
crujido de las cañabravas y el cercano canto de un tomeguín del pinar oculto
entre las zarzas; el aire olía a azahar, y por unos segundos el tiempo se
detuvo.
Nunca más he vuelto allí, ¿para qué, si ya sabía absolutamente todo lo que tenía que
saber?
PD sin ironía: Es
curioso, el nombre “Cañada de Masilla” no aparece en ninguna entrada de Google,
y ni hablar de la Poza de las cañabravas. Así que, a los ojos del mundo contemporáneo, donde algo sólo existe si está en la Red,
es como si ese mágico lugar nunca hubiera existido. Gran mentira, la de Internet.






aa.jpg)



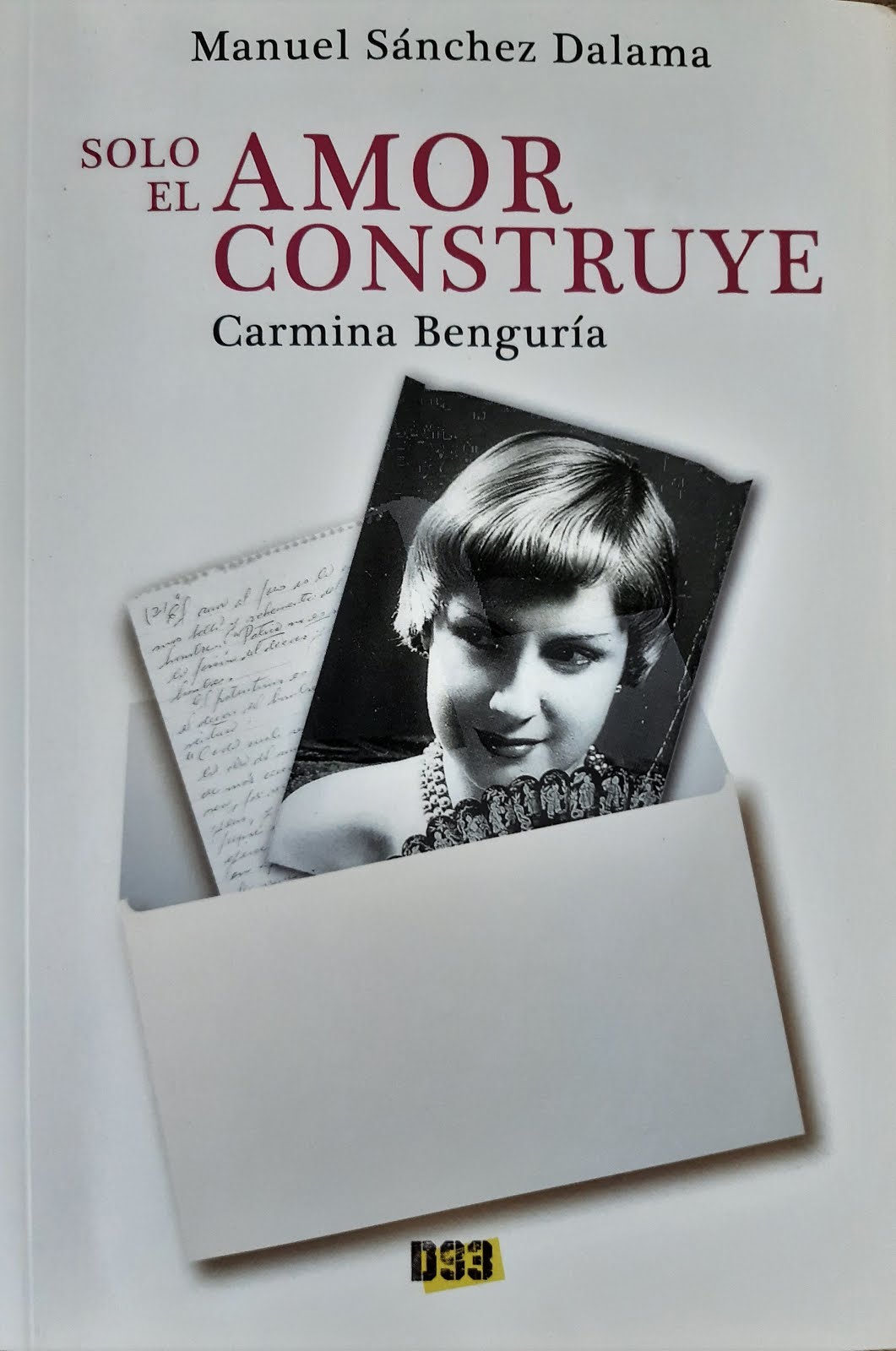
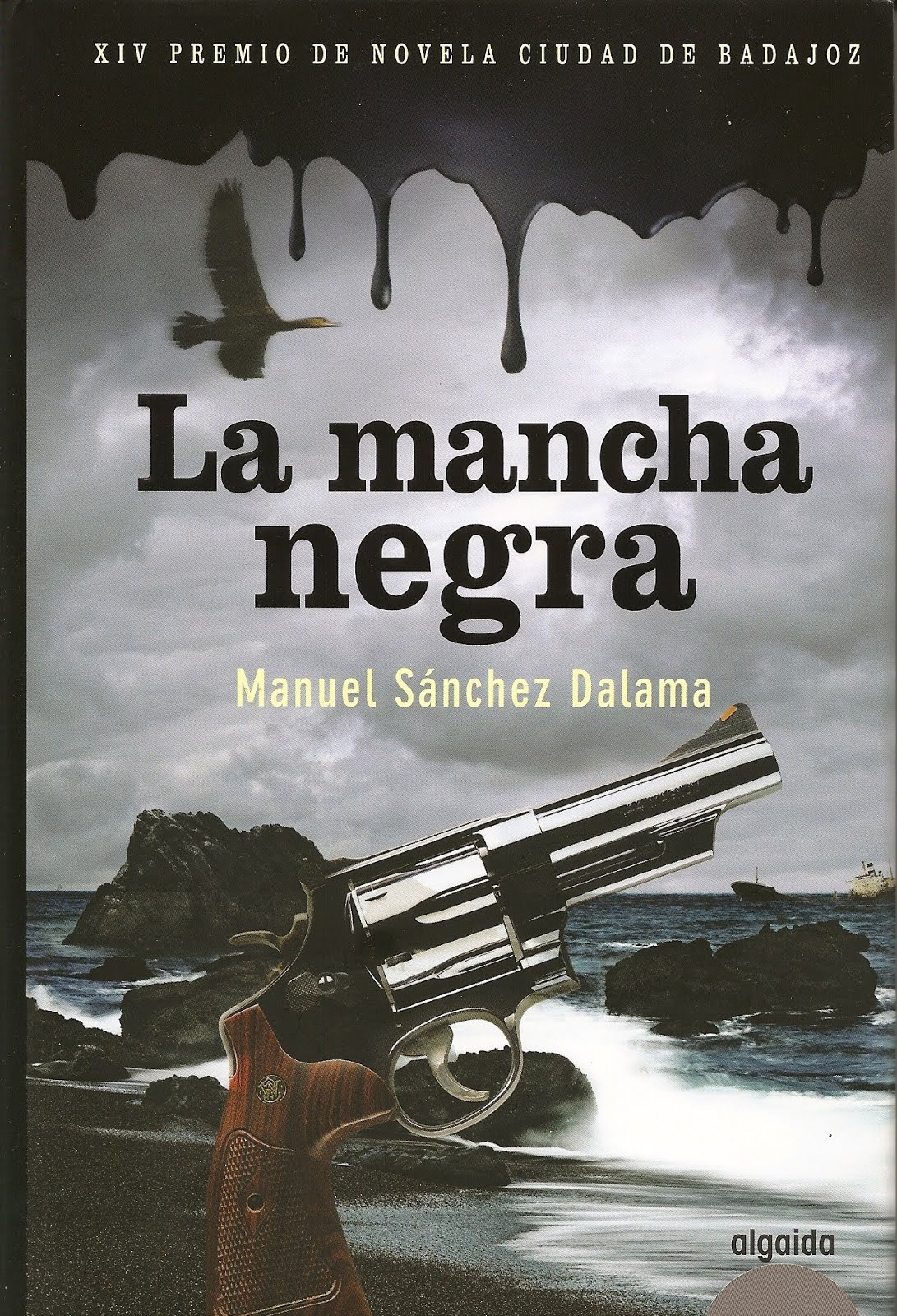
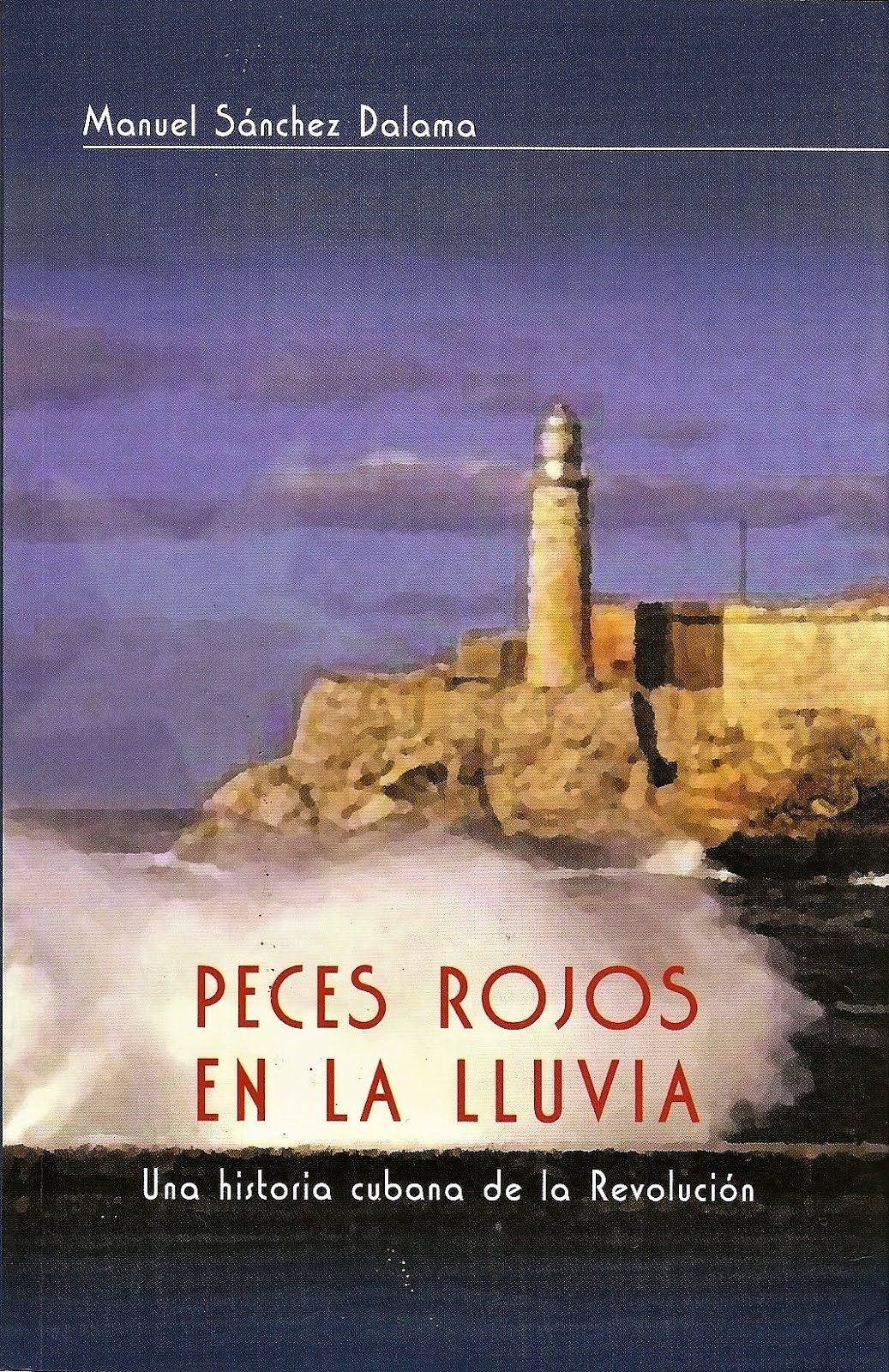
.jpg)
