Los árboles, y las plantas en general,
son los únicos seres vivos que no se
alimentan de otros seres vivos. No matan para subsistir. Se nutren de la tierra, el
agua y el sol. Los grandes árboles no suelen morir
de eso que llamamos muerte natural. Son los testigos mudos del paso del tiempo.
Llegan a vivir siglos y sólo las inclemencias de la naturaleza, la mano
del hombre o las enfermedades pueden acabar con ellos.
Hay tres grandes árboles y un arbolillo en mi vida.
El primer gran árbol es el alcornoque que domina la cumbre del monte de A Peneda, cerca del pueblo redondelano de O Viso, sitio desde el que se puede admirar una magnífica vista del fondo de la ría de Vigo. Cerca del árbol existe una capilla construída sobre las ruínas del castillo de Castrizán, destruído en 1479 por el inefable Pedro Madruga, enemigo en esa época de los llamados Reyes Católicos. En fin, que cuando Madruga destruyó el castillo, hace poco más de 500 años, ya estaba allí, dominando el paisaje, el alcornoque que nos ocupa.

El segundo de mis árboles preferidos es el Ciprés de Samos, que escolta la puerta de entrada a la capilla románica del siglo IX situada cerca del monasterio. Es un árbol milenario, imponente, con su tronco lacerado desde hace décadas por un rayo que no logró destruirlo. Si el alcornoque de A Peneda es una invitación a disfrutar de la naturaleza, el Ciprés de Samos constituye un llamado a la meditación y la oración, a buscar lo que de eterno pueda haber en nosotros.

El tercero de mis grandes árboles apenas tiene unos cincuenta años. Lo sembró mi abuela Agustina en un pequeño cantero y cuando tenía unos cuatro años lo trasplantó mi padre al traspatio de nuestra casa cubana: un rectángulo de cascajo donde no crecía ni la hierba, pero no contábamos con otro sitio mejor para él. Al envejecer mi padre me tocó a mí cuidar de aquel árbol que se resistía a morir y así empecé a regarlo, abonarlo, protegerlo con sogas de los ciclones... Se trata del aguacate que, sobre todo en los primeros años la década de los noventa, alimentó a toda nuestra familia en los meses de julio a septiembre de cada año. Porque en esa época en mi casa se comía aguacate con lo que apareciera: aguacate con frijoles, aguacate con harina, aguacate con huevo frito en agua, aguacate con tilapia pescada con nuestras manos.... y aguacate solo cuando no había otro remedio. El árbol aún permanece allí, dándole sus frutos generosos a los que ahora viven en aquel sitio.

Hace cinco años me trajeron de Cuba varios frutos de aquel árbol y planté una de sus semillas, primero, como antes hiciera mi abuela, en una maceta hasta que la postura estuvo bastante fuerte y pudimos llevarla a un patio cercano donde crece por días, buscando la luz.
Así, un hijo del aguacate que mi abuela plantara hace medio siglo en Cuba crece ahora en Galicia. Y éste es mi cuarto árbol, el arbolillo entrañable, el que todos los días me recuerda que nunca debo olvidar lo vivido y que siempre hay un buen futuro esperándonos al otro lado de la tribulación.












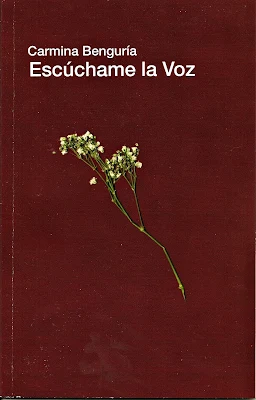










































.jpg)
